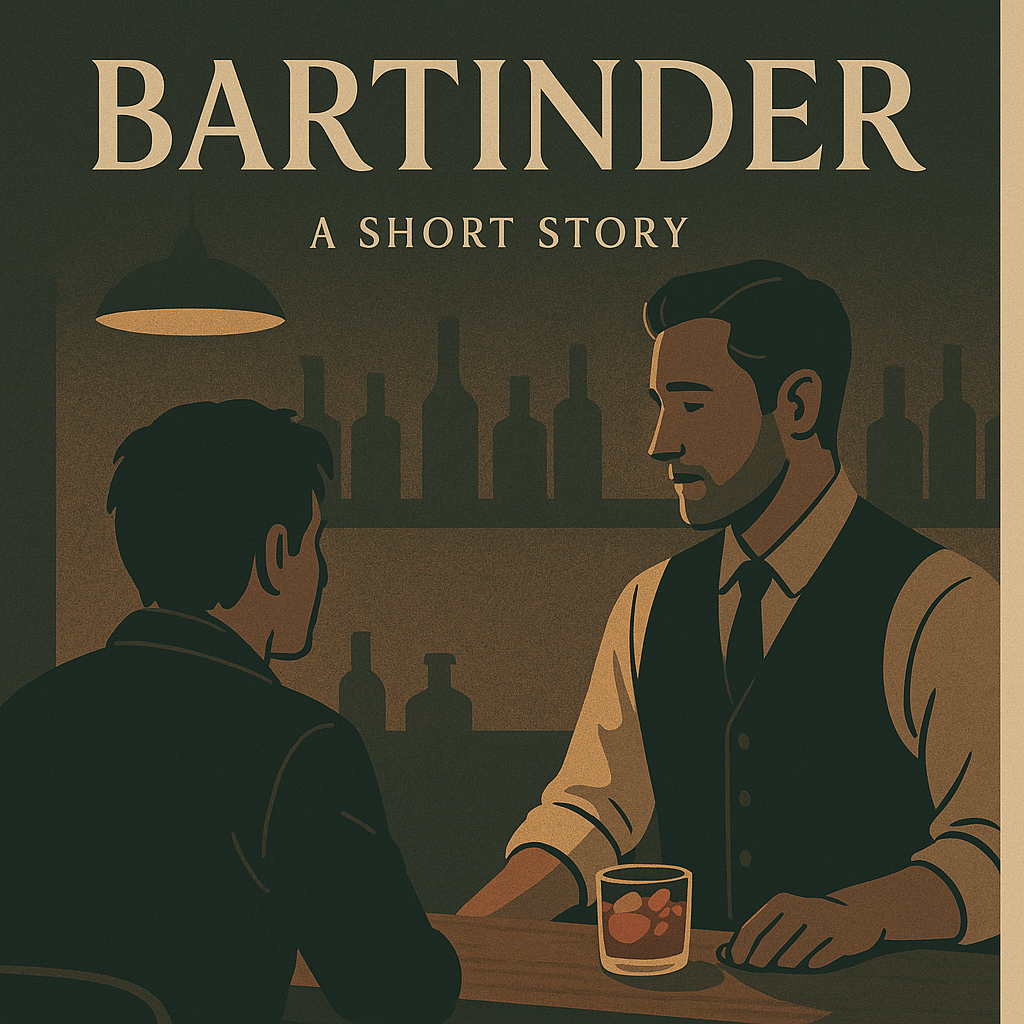Me parece que lo que le llamamos grandes vocalistas modernos no es solo por su increíble técnica (que si) sino por el uso de esta misma técnica para transmitir cosas diferentes. El ejemplo más claro pre-Vessel en el que puedo pensar es Maynard… Específicamente en Vicarious: La canción transita entre diferentes formas de cantar todo el tiempo, de susurros a voz de pecho a voz más tranquila etcétera. Todo el tiempo te está contando la historia del personaje (Vicario, vamos a decirle) y sus emociones no solo a través de la letra si no a través de la voz.
En una suerte de teatralidad exacerbada, me parece que eso es lo que hace Vessel en Sugar. Obviamente no hay una voz oficial de Sleep, pero me parece que, a diferencia de otras canciones, Sugar es claramente un díalogo entre Sleep (quien inicia la “conversación”) y Vessel (quien solo entra un poco antes del final de la canción)
Sleep sería entonces, la voz aguda de toda la canción. Sleep le dice a Vessel que está jugando un retorcido jueguito y que él necesita complicar las cosas pero aunque ellos (los dioses, asumo) no nunca comen, aún saben alimentarse… aún saben sangrar.
Sleep se refiere a Vessel como “sugar” o sea… una forma común de referirse a alguien en una connotación cariñosa en inglés. Y viene entonces el juego de palabras: Sugar, I’ve developed a taste for you… o sea: Azúcar, (o dulcecito, caramelo, pastelito… como le quieras decir para que la traducción tenga sentido) he desarrollado un gusto por ti…
No meta-interpretemos hacia que bueno tener un gusto por el azúcar no es precisamente saludable si exageras (aunque quiero a mi gótica dándome cientos de skittles) y mejor eso dejémoslo para otra ocasión… aunque también tiene sentido por otros motivos.
En fin, Sleep le está diciendo todo eso a Vessel y se lo dice en un estado onírico que está evocado perfectamente por ese arpegio de arpa que va en ascendente y descendente… Y bueno tiene sentido porque pues se llama Sleep y ya sabemos por lo que Vessel nos contó en The Night Does Not Belong To God que Sleep se le aparece en las noches al dormir… en sueños, básicamente.
Después de esto se empieza a poner… violento.
Sleep le dice a Vessel: mis brazos te mantienen quieto en el cuarto apenas dejándote mover, muéstrame qué vas a hacer? (inserte rawr aquí). Hoy dudamos otra vez…
Y aquí viene uno de los juegos más interesantes de toda la letra… porque si tomamos como cierto que Sleep está hablándole a Vessel, la línea “Let me wrap the chains” bien recibe un “around you” al final de ella misma… o sea, el bloque completo quedaría como
Hoy dudamos otra vez, déjame envolverte en cadenas… adicto al dolor.
Ay papito, ahora me gustas un chingo… o sea “Sugar I’ve developed a taste for you” juar.
Y justo la parte… peligrosa es que, en el caso de Sleep (por lo que aprendemos más adelante en la historia) es un sabor literal… o sea: Sleep está consumiendo/devorando a Vessel.
En fin, el tema es que justo después de eso es cuando Vessel contesta (hay un cambio nada sutil en la voz, y en la música que acompaña, pasa de ser onírica a ser más… agresiva tal vez? En notación musical yo diría que pasamos de un mezzoforte a un fortíssimo, o fortisimísimo… jajajajaja) y entonces Vessel (inocente chiquito tan bueno el) prácticamente reta a Sleep…
Quieres ver qué tan lejos llegamos? Quieres ponerme a prueba ahora, mi amor? Debes estar loca si crees que me voy a someter tan fácilmente… Las cosas que sepultamos están llegando a la superficie ahora, mi amor… debes estar loca si crees que voy a rendirme en el juego
y ahora si, el climax de la canción… imagínate en medio de la sesión lo que le están haciendo a Vessel y nota la diferencia, tanto en la interpretación como en el verbo.
Mientras Sleep dice, suavemente: Sugar, I’ve developed a taste for you…
Vessel grita, literalmente: Sugar, I’ve got a taste for you now…
O sea, Azúcar… ahora tengo un sabor de ti, que podríamos interpretar como tengo un gusto cuasi necesidad de ti…
Cerramos después de ese climax con Sleep reconfortando a Vessel y repitiéndole que ha desarrollado un gusto por el, mientras la segunda voz (ojalá la pueda separar con AI) es Vessel repitiendo “Do you wanna see how far it goes?” y cierra con un grito desesperado…
Para terminar en esa etapa cuasi onírica que (si me lo preguntas) básicamente representa la fase de resolución… o sea la etapa post orgasmo… el afterglow… No es casualidad que empezamos con un juego seductor de sleep y terminamos en el mismo ciclo de arpegio… eso está representando la parte en la que ya lo dieron todo y están tendidos en la cama (Bueno, por lo que sabemos Vessel podría estar suspendido en un amarre de shibari) respirando pesadamente y – tal vez literalmente – lamiéndose las heridas.
Porque si, de eso se trató todo esto todo este tiempo. Sugar es el relato de un encuentro erótico / sexual / bdsm entre Sleep y Vessel.
Medio like y les hago mi traducción no-literal… jajajaja.
Sugar
Sleep Token
(Sleep)
Y tú juegas tu pequeño y retorcido juego
Pero yo sé que de alguna forma
Necesitas complicarlo…
Créeme que aunque nosotros nunca comemos
Aún sabemos como alimentarnos…
Aún sabemos como sangrar…
Sugar… te he tomado el gusto…
Sugar… te he tomado el gusto…
Sugar… te he tomado el gusto…
Sugar… te he tomado el gusto…
Mis brazos te retienen en la habitación
Apenas te dejo moverte…
Muéstrame qué harás… oh…
Esta noche dudamos otra vez
Déjame envolverte en cadenas…
Adicto al dolor… oh.
Sugar… te he tomado el gusto…
Sugar… te he tomado el gusto…
Sugar… te he tomado el gusto…
Sugar… te he tomado el gusto…
(Vessel)
¿Quieres ver que tan lejos podemos llegar?
¿Quieres ponerme aprueba ahora, mi amor?
Debes estar loca si crees que me voy a someter tan fácilmente…
Las cosas que sepultamos profundo
Están llegando a la superficie, mi amor
Debes estar loca si crees que me voy a rendir en el juego…
Oh sugar… ya te he tomado el gusto…
Sugar… ya te he tomado el gusto…
Sugar… ya te he tomado el gusto…
Sugar… ya te he tomado el gusto…
(Sleep)Sugar… te he tomado el gusto…
(Vessel)¿Quieres ver que tan lejos podemos llegar?
¿Quieres ponerme aprueba ahora, mi amor?
(Sleep)Sugar… te he tomado el gusto…
(Vessel) Debes estar loca si crees que me voy a someter tan fácilmente…
(Sleep) Sugar… te he tomado el gusto…
(Vessel) Las cosas que sepultamos profundo
Están llegando a la superficie, mi amor
(Sleep) Sugar… te he tomado el gusto…
(Vessel)Debes estar loca si crees que me voy a rendir en el juego…
Luego si quieren hacemos un meta análisis más profundo y hasta de como los acordes cambian de los primeros “I’ve developed I taste for you” a los “I’ve got a taste for you” de Vessel y los últimos “I’ve developed a taste for you” de Sleep.